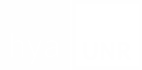Directora
Melina Mailhou
Co Director
Miembros
María Julia Bertolio
Natacha Bustos
Federico Donner
Anabel Hernández
María Victoria González
Martín Lavella
María Elena Pontelli
Releer y reescribir el canon filosófico supone, al menos, tres cuestiones fundamentales y articuladas entre sí, necesarias a la hora de repensar lo que llega a nosotros como una tradición y una herencia: por un lado, volver a preguntarnos qué es filosofía’; por otro, volver a pensar qué enseñamos cuando enseñamos filosofía y, por tanto, resituarnos en el problema de la transmisión²; y, finalmente, repensar la historia de la consolidación de las tradiciones del saber.
Fundamentación
Releer y reescribir el canon filosófico supone, al menos, tres cuestiones fundamentales y articuladas entre sí, necesarias a la hora de repensar lo que llega a nosotros como una tradición y una herencia: por un lado, volver a preguntarnos qué es filosofía’; por otro, volver a pensar qué enseñamos cuando enseñamos filosofía y, por tanto, resituarnos en el problema de la transmisión²; y, finalmente, repensar la historia de la consolidación de las tradiciones del saber.
Respecto de la primera cuestión, y especialmente de la pregunta que nos ocupa, no podemos desatender propuestas que han sido significativas en el campo académico, en especial la definición de la filosofía como invención de conceptos, tal como lo proponen Deleuze y Guattari (1991). En este sentido, cabe señalar también la perspectiva destacada por Hadot (2009) cuando entiende la filosofía como modo de vida; categoría que posibilita una lectura de la historia de la filosofía, desde su comprensión como arte de vivir en la antigüedad y que tensiona asimismo el advenimiento del pensamiento moderno y sus derivas contemporáneas. Consideramos, al respecto, y siguiendo a Mársico (2019), que estas dos miradas estarían señalando y distinguiendo (respectivamente) las dimensiones teórica y práctica de la disciplina filosófica, aunque se trata de distinciones no excluyentes entre sí. Por el contrario, la invención de conceptos y el modo de vida se complementan y retroalimentan en el quehacer filosófico.
En cuanto a la segunda cuestión, entendemos la transmisión en articulación constitutiva de la filosofía misma; queremos decir, que si bien analíticamente es posible separar filosofía y transmisión, las prácticas docentes expresan y suponen que se trata de un campo compartido. Tal como lo interpreta Mársico: “desde el momento en que se acepta la relación intrínseca entre enseñanza y filosofía, sus mecanismos de conexión deben ser estudiados con cuidado” (2010: 13). De hecho, es preciso ubicar aquel campo compartido en los orígenes mismos (canónicos) de la propia filosofía, es decir, con Sócrates.
Respecto al tercer problema, la Filosofia, como disciplina curricular, ha tomado desde el siglo XIX, un hilo centralmente histórico, y temáticamente gnoseológico. El peso del neokantismo en la constitución del canon fue decisivo, al punto que basta revisar la orientación de los autores de las principales Historias de la Filosofía para comprobarlo. Por otra parte, si tomamos como referencia las propuestas de Onfray (2005, 2007), quien conjuga además las dos grandes preguntas con las que iniciamos esta fundamentación, es claro que la historiografía de la filosofia muestra un recorte de los pensadores y de los temas “más relevantes” de cada época. Este recorte, lejos de ser arbitrario, responde a la representación de determinados intereses y juegos de verdad. “¿Quién escribe la historia de la filosofia? O dicho de otra manera: ¿quién dice la verdad filosófica? ¿Dónde se oculta su demiurgo?” (Onfray, 2007: 16). Onfray lee genealógicamente y esa revisión le permite recuperar tanto pensadores como así también perspectivas y áreas problemáticas que no fueron nombrados, que quedaron en los márgenes del canon filosófico.
Nuestra intención a partir de la propuesta del presente Programa es habilitar relecturas y reescrituras de las construcciones canónicas de la filosofía que nos permitan revisar nuestra propia formación y volvernos activos en relación a la tradición y a la herencia recibida, a fin de repensarnos como docentes de filosofia (y como formadores de docentes de filosofía), recuperando el señalamiento de Onfray pero en clave situada, es decir, desde una perspectiva decolonial que nos habilite a revisitar el canon en términos no eurocéntricos. A su vez, proponemos rehabilitar un diálogo con tradiciones no centralmente gnoseológico- científicas: lecturas “prácticas”, como las éticas, estéticas y políticas, que en ocasiones sí ocupan diversos cánones occidentales, pero no suelen articular las historias de la Filosofía ni sus asignaturas introductorias generales.
Los poderes coloniales y de género han sido constitutivos y constituyentes de la experiencia moderna, insertándose en los órdenes discursivos e institucionales del saber, mediante exclusión, dominación e in-nominación. A decir de S. Castro- Gómez (2007), opera frente a esas dimensiones una hybris del punto cero: son prácticas que hacen posible la pretensión imposible de un saber objetivo neutral, y son además, aquello que no puede ser pensado por el saber científico. Agrega De Sousa Santos (2009), que no habrá justicia social sin justicia cognitiva, y que una epistemologia de un sur social, territorial, de género y colonial apunta a prácticas de conocimiento que permitan intensificar la voluntad de transformación social. En cualquier caso, muchos de los saberes más ligados a la experiencia, han quedado del otro lado de la delimitación epistémica, arrastrando en ocasiones voces excluidas del saber.
En este sentido entonces, una descolonización epistemológica nos lleva a adoptar cierta perspectiva de género. Siguiendo a Segato (2018a; 2018b), entendemos el género (en su estructura patriarcal de alta intensidad instaurada por la colonial-modernidad) como estructura de poder básica, primaria, que se replica en todas las relaciones de poder (raciales, de clases, del centro con la periferia), por lo que conferir a nuestras relecturas del canon un enfoque de género implica abrazar una politicidad que es propia de la filosofía tanto en su dimensión teórica como práctica. En otras palabras, se trata de conferir a la filosofía una politicidad en clave femenina que invita a pensar y actuar colectivamente: “una política del arraigo espacial y comunitario; no es utópica sino tópica; pragmática y orientada por las contingencias y no principista en su moralidad; próxima y no burocrática; investida en el proceso más que en el producto; y sobre todo solucionadora de problemas y preservadora de la vida en lo cotidiano”. (Segato, 2018a: 17-18)
En síntesis, el objetivo de repensar el canon que busca el presente Programa, se orienta a hacer del espacio universitario un ámbito en el que se enseñe a pensar (y no a aprender), en el que las aulas se configuren como lugares de encuentro donde las preguntas y las respuestas germinen desde el arraigo a nuestros cuerpos, espacios en los que circulen la imaginación, los saberes, las lecturas, las prácticas y la historia de quienes las habitan.
Objetivos
Objetivos generales
– Releer y reescribir el canon filosófico desde las perspectivas críticas del género y la decolonialidad.
– Repensar críticamente las construcciones hegemónicas de las historias de la filosofía, corriendo el eje hacia los saberes prácticos, en tanto problemáticas tradicionalmente relegadas del canon tradicional.
Objetivos específicos
– Indagar en qué sentido la práctica filosófica supone su transmisión.
– Realizar una revisión crítica de las historias canónicas de la filosofía.
– Pensar genealógicamente el vínculo saber/poder como configurador del canon filosófico hegemónico.